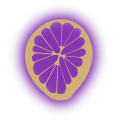“Érase una vez que se era un elfo que paseaba feliz.
Ese elfo llevaba una vida dichosa en su bosque, tenía todo lo que necesitaba: agua, comida, casa… Todos los animalillos y plantas eran sus amigos. Tenía una existencia plena, feliz.
Pero un día…
Pero un día, unos humanos aparecieron en el bosque con hachas, con máquinas ruidosas, y empezaron a destruir ese lugar maravilloso en el que vivía, pacífico y amable.
El elfo pasó mucho miedo. Las máquinas destruyeron su casa, la aplastaron como si no existiera. Cortaron los árboles, murieron aves y otros animales.
El elfo, con mucho dolor en su corazón tuvo que partir de allí, tuvo que huir como tantos animales y vagar por lugares oscuros y peligrosos, durmiendo a la intemperie, pasando frío, hambre, miedo, soledad…
Pasado un tiempo, tras ese destierro forzado, encontró una aldea con más elfos. Todos iban huyendo de los humanos y decidieron vivir en comunidad para protegerse, para ayudarse, para estar a salvo.
Tuvieron que establecer reglas importantes para convivir. Unos y otros accedieron y entre todos, en comunidad, decidían el camino de la aldea.
Cada uno hacía lo mejor que sabía, cada uno se dedicaba a la labor que mejor se le daba con ilusión, con actitud positiva, con diligencia. Nadie mandaba sobre nadie, la comunidad era circular, era transversal, todos buscaban el bien de los otros además del suyo propio. Por eso reinaba el equilibrio y la armonía.
Pero en sus corazones siempre había una espina, la pena de tener que vivir alejados de su naturaleza, de su esencia primigenia por miedo al ser humano, por miedo a su destrucción.”